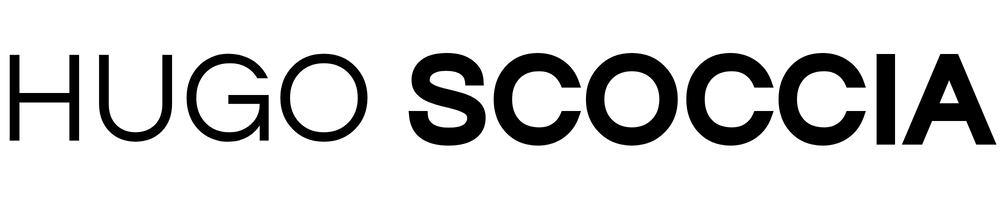Clem quiso volver al lugar donde supo vivir mejor. Llegó a Bussana Vecchia a principios de los años 60, un pueblo medieval que había sido abandonado después de un fatal terremoto que lo destrozó todo. Junto a seis amigos —todos ellos artistas— cogieron el coche y con las maletas medio vacías cruzaron el Piamonte hasta llegar a lo más occidental de la Liguria, ahí donde mueren los Alpes. Poco a poco fueron reconstruyendo las casas, una a una, sin apenas herramientas ni descanso. En ese pequeño pueblo situado en una bella colina enfrente del Mediterráneo no había normas, ni electricidad, ni cañadas que transportasen el agua, absolutamente nada más allá del sueño utópico de esos siete jóvenes que querían construir el primer pueblo en el mundo solo habitado por artistas. Lo consiguieron. Establecieron sus propias normas: las casas solo podían ser ocupadas por personas que se dedicasen a algún arte, no habría ni ayuntamiento ni policía y solo habría un único restaurante que sería gestionado por alguien diferente cada cinco años. Con el paso del tiempo fueron llegando pintores, músicos, escritores, escultores…, que ayudaron a reconstruirlo todo hasta crear una pequeña comunidad de ochenta personas.
Eran otros tiempos donde todo estaba por hacer.
Clem estaba sentado en un viejo sillón del jardín cuando su hija llegó. Cogió un par de latas de cerveza y se sentó junto a él.
—Esto ya no es lo mismo, cariño —le dijo Clem contemplando el panorama.
—¿Estás nostálgico, papá?
—Estoy un poco triste y muy viejo —le contestó mientras abría la lata de cerveza.
—No deberías estarlo —dijo la hija—. Estamos juntos, sentados en este bonito jardín, en el pueblo que tú construiste.
—No puedes imaginarte lo que era esto hace sesenta años.
—Claro que puedo imaginármelo —le respondió—. Me lo has contado tantas veces que es como si lo hubiese vivido.
—Estábamos todos tan unidos, cariño. —Mientras lo decía se le pusieron los ojos llorosos—. Éramos una familia, una familia de verdad.
Hubo un silencio que duró algunos minutos. Clem se terminó la cerveza y con sus manos arrugadas aplastó la lata hasta deformarla por completo. Su hija se levantó, entró por la puerta y caminó pensativa hasta la cocina. Abrió la nevera y sacó un par de cervezas más.
—Ahora no conozco a nadie —siguió—. De hecho, tampoco me apetece conocerlos, no merecen la pena, no son buenos artistas si es que a caso lo son. Solo quedamos Massimo, Maurizio y yo.
—Y yo, papá.
—Y tú, cariño.
—¿Por qué has vuelto? —preguntó la hija—. Estoy muy feliz de que lo hayas hecho, pero pensaba que no volverías nunca más.
—Quería ver a mis amigos —respondió—. Y a ti, cariño.
La mañana siguiente Clem bajó hasta al puerto. Sus casi noventa años no le impedían coger el coche y bajar a gran velocidad por las estrechas curvas de la carretera. Había quedado con un joven y rico marinero para hablar sobre la venta de un velero que quería comprarse. Ese enorme barco estaba nuevo, había navegado unas pocas millas, pero su propietario se encaprichó con otro más grande y dejó a ese abandonado en el puerto de Génova. Clem lo vio en una publicidad de un periódico hacía unas semanas y al primer instante supo que era el ideal para llevar a cabo su plan final. Ese era el verdadero motivo de su visita. Tras beberse varios cafés acordaron un precio que les pareció justo a ambos: 65 000 euros.
Eran todos sus ahorros.
Cuando regresó a Bussana Vecchia se encontró con Massimo y Maurizio, los únicos dos grandes amigos que quedaban vivos. Fueron a un garaje lleno de trastos, taparon las ventanas con cartones para que nadie los viese y cerraron la puerta con llave. Clem se sentó en el extremo de una mesa sucia y después de manosear el interior de una mochila sacó un mapa. Abrieron tres latas de cerveza y Maurizio se encendió un cigarro.
—Has recaído, querido amigo —dijo Massimo. Ahora era él quien se encendía un cigarro.
—Para lo que queda… —respondió Maurizio.
Se pusieron a reír los tres.
En el mapa había una línea roja con un trazado que dejaba entrever el párkinson de Clem, que empezaba en el puerto de Génova y terminaba en Villa las Estrellas, un pequeño puerto de la isla del rey Jorge en la Antártida.
—¿Qué tardaremos en llegar hasta ahí? —preguntó Massimo.
—Por lo menos cuarenta días —dijo Clem—. Eso si llegamos, claro. —Volvieron a reír.
—Tendremos que llevar mucha comida, mucha cerveza y muchos libros —dijo Maurizio.
—Lo tengo todo pensado, no os preocupéis —respondió Clem.
—Entre los tres podremos navegar ese barco —dijo Massimo encendiéndose otro cigarro.
—Y durante el trayecto recordaremos todo lo que hemos hecho juntos y nos emborrachamos —añadió Maurizio.
—¿Os acordáis cuando fuimos de San Remo hasta Marsella con ese barquito de mierda? Llegamos de milagro. ¡Joder! ¿Qué año era? ¿el 69? Qué años, ¡joder! —exclamó Massimo.
—¡Brindemos por esos años! —propuso Clem.
Y eso hicieron.
Se quedaron hablando sobre todo lo que habían hecho en sus vidas: sus aventuras, todas las chicas con las que se habían acostado, las noches interminables de su juventud, sobre esa gran amistad que hicieron esos tres amigos a lo largo de los años. Se acordaron de los que ya no estaban. Ellos también eran partícipes de ese plan que estaban a punto de llevar a cabo.
Pero sobre todo hablaron de la muerte.
—Esta maldita vida pasa demasiado rápido —dijo Massimo—, solo espero que sea una broma de mal gusto y que al morirnos sigamos viviendo en otro lugar.
—Pero sin arrugas ni osteoporosis. En el cuerpo que teníamos a los treinta —comentó Clem riéndose.
—Con uno de cincuenta me conformo —respondió de nuevo Massimo, que no dejaba de fumar.
—Yo no quiero que haya nada después de la muerte —interrumpió Maurizio—, ¿de verdad os gustaría ser inmortales? —Los demás le miraron con extrañeza, callados y pensativos. Antes que la pudiesen responder, prosiguió—: Me explico: si estamos aquí a punto de llevar a cabo nuestro plan es justamente porque siempre hemos sabido que habría un fin. ¡Joder, amigos, no seáis ingenuos! Si hemos vivido como hemos vivido es porque sabíamos que más temprano que tarde íbamos a morir.
—Pues a mí me parece la mayor canallada que existe…, lo más injusto —respondió Clem.
—Lo más injusto, querido amigo, sería no haber tenido la suerte de vivir —sentenció Maurizio.
Cuando el cenicero quedó lleno y el sol se escondió por detrás de la colina, recogieron el mapa, sacaron los cartones de las ventanas y salieron por la puerta.
—Entonces embarcamos mañana —dijo Clem—. Nos vemos aquí a las siete en punto.
Hacía sesenta años, la primera noche que pasaron a oscuras en el pueblo que querían construir, Massimo, Maurizio, Clem y otros cuatro amigos hicieron un pacto. Cuando llegasen a la vejez, y les doliera las rodillas y la espalda y estuvieran asqueados con el mundo, comprarían un barco para viajar hasta la Antártida. Durante el largo trayecto celebrarían su última fiesta y recordarían tiempos pasados, tiempos mejores. Al llegar al gélido puerto, tras un último abrazo, tomarían un fuerte calmante y dormirían en la intemperie sin abrigos, sin mantas ni nada que les pudiese refugiar del frío. Morirían juntos de la misma manera que habían vivido. Morirían dulcemente de frío. Antes de firmar ese pacto escrito en una servilleta, prometieron que nadie sabría de ese plan, ni siquiera los familiares en caso de llegar a tenerlos.
Ya con el cielo completamente oscuro, Clem volvió a casa. Su hija la esperaba en el viejo sillón del jardín con dos cervezas.
—Hola, cariño.
—Hola, papá —respondió con una sonrisa—. Has estado con Massimo y Maurizio, ¿verdad? —preguntó la hija—. Se te ve en la cara, estás feliz.
—Hemos estado toda la tarde juntos —respondió—, aunque me duelan todos los huesos y me aburra más que nunca, sigo siendo feliz, cariño.
—¿Vas a quedarte algunos días más?
—Me voy mañana temprano —respondió Clem.
Se quedaron un rato tumbados contemplando las estrellas, que esa noche brillaban más esplendorosas de lo habitual. Clem se levantó con dificultades, resopló varias veces y se quedó inmóvil contemplando el rostro de su querida hija.
—Cariño, sabes que te quiero mucho, ¿verdad? —dijo mirando los ojos grandes y bonitos de su hija.
—Yo también… —Se levantó para abrazarlo—. Yo también te quiero mucho, papá.