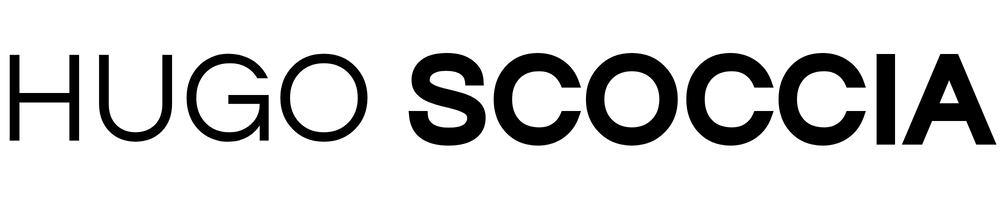En los meses de invierno, a Manuel Moré le gustaba quedarse encerrado en su pequeño apartamento parisiense situado en la Rue Crillon; a veces leyendo, a veces escribiendo y otras muchas veces dejando girar las agujas del reloj para que pasase el tiempo. Sus amigos, que eran más bien pocos, se preguntaban entre ellos si seguía vivo. Le sonaba el teléfono, «¿estás bien?», «sí, sí, todo en orden, ansiando la primavera» y se tranquilizaban hasta que lo volvían a echar de menos. Manuel sufría de depresión estacional y cuando llegaban los meses oscuros del año se convertía en un nihilista furibundo. Las facciones de su cara cambiaban por completo durante la última semana de octubre, estableciéndose un gesto gruñón que mantenía intacto durante, al menos, los tres meses siguientes.
Jamás llegó a entender a esas personas fascinadas por esta época del año fría y desoladora. Creía que los que gozaban de estos meses sufrían de una grave enfermedad mental aún no identificada.
Odiaba el invierno.
Odiaba el frío.
Odiaba la oscuridad.
—Me parece que exageras un poco, Manu —le dijo una tarde cualquiera su mejor amigo.
—Es una incongruencia hacia lo natural. No hay animal, aparte de los estúpidos pingüinos y alguna especie de oso defectuoso, que goce de tremenda estafa que nos ha impuesto la naturaleza.
—Estás loco.
—¿Loco? Los árboles, que deben de ser la especie más inteligente de la tierra, con los primeros aires fríos protestan desnudándose y dejando a ojos de todo el mundo su antiestético esqueleto. Y las flores, que probablemente son la especie más bonita que habite este planeta, mueren con el primer aliento otoñal. ¿Están locos los árboles? ¿O acaso insinúas que las flores lo están…? —respondió Manuel un tanto ofendido para defenderse del ataque de su amigo—. Pues yo, que no soy ni inteligente ni bello, me uno a su razonable disconformidad y como el gran Aureliano hace casi dos mil años, solo rindo culto al sol y al calor del verano.
Sí, quizás estaba un poco loco.
En raras ocasiones se le podía ver paseando o siquiera saliendo de casa para comprar el pan. Únicamente el agudo dolor ciático que le provocaba estar empotrado en un sofá durante varios días seguidos le obligaba a salir, muy de vez en cuando, de ese pequeño apartamento lleno de muebles. Fue en una de esas noches donde el cuerpo le pidió compasión cuando decidió ponerse los zapatos y salir a caminar durante escasos minutos cerca del río contaminado de la ciudad. Anduvo a paso lento, con la cabeza agachada y desprendiendo, resentido, un vaho espeso por la boca que parecía condensarse a la altura de su frente. Al llegar al puente de Notre-Dame, que une la Ile de la Cité con el resto de la ciudad, asqueado por la humedad y el viento gélido del noroeste que soplaba, dio media vuelta y aceleró el paso para volver a su tan preciado cobijo. En el camino de regreso, y para evitar que el viento le diese de cara, decidió caminar por las callejuelas empedradas del barrio, donde la muchedumbre de jóvenes borrachos se apelotonaba de pie en las terrazas de los bistrós para pegarle varias caladas a sus cigarros, desafiando a las bajas temperaturas. A escasos metros de llegar al cruce entre la Rue des Lombards y la Rue Quincampoix, ya se podía escuchar el jolgorio juvenil proveniente del interior de los locales, donde chicas y chicos de no más de treinta años se emborrachaban para olvidarse momentáneamente de que aún quedaban varias semanas para que llegase la primavera. O eso pensaba él para no sentirse solo en su indignación.
Cuando Manu llegó delante de un enorme ventanal, se frenó en seco, se encendió un cigarro y se puso a observar lo que en el interior de ese bar ocurría. El sonido de la música se mezclaba a la perfección con el alboroto de los coches y sus cláxones. En el sofá del fondo una muchacha solitaria buscaba con la mirada compasiva a alguno de los chicos que se encontraban con los codos pegados en la sucia barra del bar, esos imbéciles no veían que enfrente tenían a la chica más bella del local y en vez de ser atraídos por su blanquinosa piel y sus delicados labios pintados de rojo, estaban perdiendo el tiempo discutiendo. Entre calada y calada, la puerta del bar se abría y cerraba con el paso de la gente, pero ni el vocerío ni la música desagradable distraían a Manu, que, embobado, seguía admirando a esa chica del sofá.
—¿Quiere tomar algo? —le preguntó un chico negro con un pinganillo en la oreja.
—No, no, gracias, ya me voy —le respondió.
—Ningún problema, si lo desea puede quedarse aquí sin tomar nada, no molesta.
—Oye, chaval, ¿sabes quién es esa chica de ahí? —preguntó desesperado.
—¿Esa de ahí? ¿La del vestido rojo? —dijo señalando a un lugar concreto del bar.
—No, la que está sentada sola en ese sofá podrido.
—No tengo ni idea, lo siento, señor.
—No te preocupes. —Tiró lo que quedaba del cigarro al suelo, lo piso con desgana y regresó al apartamento.
El día siguiente se despertó tarde, dentro de su horario habitual, a eso de las once de la mañana. Sin siquiera lavarse la cara, se dirigió al escritorio y se puso a escribir un relato corto que trataba de terminar desde hacía ya varios días. Tras seis horas donde tan solo movió los dedos para teclear letras, giró la cabeza para mirar por la ventana y se dio cuenta de que estaba oscureciendo. Se había olvidado de comer en todo el día, solamente los borborigmos de su tripa gritando auxilio le recordaron que los humanos necesitan, al menos, mil calorías diarias para seguir viviendo. Abrió la nevera, se preparó un sándwich de jamón dulce reseco —posiblemente caducado— y comió velozmente dejando la mesa del escritorio llena de migas. Si ya era extraño que Manu saliese de su casa, que lo hiciese dos noches seguidas era verdaderamente un hito histórico. Se vistió con lo primero que encontró apelotonado en una de las sillas, fue al baño a hacer gárgaras con un asqueroso colutorio mentolado y se dispuso a salir del apartamento. Aunque él no era consciente, lo que le hizo romper esa insana rutina fue un impulso sexual, esa lucha entre la testosterona y la oxitocina que tantas guerras ha provocado. Esa noche no había ningún dolor cervical ni molestia alguna en las lumbares; solo el deseo escondido en su subconsciente por volver a ver a esa chica del sofá.
Manu anduvo con la cabeza alta, sin rechistar por el frío y sin poner mala cara a los transeúntes que se cruzaba. Hasta el vaho que salía por su boca al expirar parecía distinto. Regresó al bar y, como la noche anterior, se detuvo enfrente del ventanal. Buscó con la mirada ansiosa a la muchacha y se encendió un cigarro. Ahí estaba, en el mismo lugar que el día anterior, como si no se hubiese movido de ahí, con el mismo gesto facial y con la mirada inmóvil puesta en la barra, donde varios chicos guapos bebían mezclas extrañas y hablaban de tonterías varias sin darse cuenta de que en frente tenían a la mujer más bonita de París. Esa noche el frío era cortante, pero él parecía no inmutarse. Apoyó el cráneo en la pared y esperó varios minutos para ver si la chica salía y así tener la ocasión de increparla para hablar con ella o al menos descubrir su nombre. Pero eso no ocurrió. El único que se interpuso entra su imaginación y el ventanal fue el mismo camarero de la noche anterior, que, sorprendido por volverle a ver, preguntó;
—¿Otra vez usted por aquí?
—Sí, otra vez por aquí —contestó—, y todo parece indicar que esta noche tampoco voy a pedirle nada.
—No se preocupe, ya le dije que podía quedarse aquí el tiempo que quisiera.
—Muy amable por su parte —dijo en un tono que parecía irónico, pero que no lo era.
Manuel Moré repitió esas salidas nocturnas noche tras noche, como si, repentinamente, de un día a otro, se le hubiese olvidado su odio al frío, al invierno, a la oscuridad o como si milagrosamente su dolor de espalda hubiese dejado de ser la excusa para pasear. Salía a la misma hora, se detenía en el mismo ventanal y observaba detenidamente a la chica mientras se fumaba un cigarro. Al terminarlo lo tiraba al suelo, saludaba al camarero que se había convertido en un conocido y regresaba a su apartamento. La cobardía no le permitió entrar al interior del bar para poder hablar con la muchacha que tanto le fascinaba, pero poderla ver ya era suficientemente placentero para él.
Una de esas noches, todo cambió. Cuando andaba por la estrecha y frecuentada Rue Rambuteau, de camino al bar, percibió algo extraño que le exaltó. La gente con la que se cruzaba tenía un aspecto distinto al que había visto hasta entonces; nadie llevaba abrigo, ni bufanda, ni guantes, ni los feos gorros coloridos de lana. Buscó desesperadamente su reflejo en un cristal de una puerta azul, que parecía ser una de las tantas inmobiliarias de la ciudad, y se dio cuenta de que él tampoco llevaba ninguno de esos pesados complementos invernales. Los árboles de la acera izquierda habían explotado de alegría, sus hojas verdes bailaban empujadas por una suave brisa junto a las flores blancas que acababan de brotar. Todo era distinto, mejor, más agradable.
Cuando llegó al ventanal percibió que el ruido de la muchedumbre era más intenso que otras noches. Se encendió un cigarro y al mirar tras el cristal descubrió que en el interior no había nadie; ni la chica, ni los jóvenes borrachos. La fiesta se había trasladado afuera, en la enorme terraza capitaneada por un largo y deteriorado toldo rojo. Todas las sillas estaban ocupadas y en las mesas se amontonaban caóticamente los Aperols, las cervezas y los platitos llenos de cáscaras de frutos secos devorados. En una de las mesitas, la más recóndita de todas, se encontraba la muchacha solitaria. El lugar era otro, pero el gesto era el mismo; observaba a su alrededor como si estuviese esperando algo que jamás llegaba. Esa noche, finalmente, Manu no tuvo ninguna estúpida excusa, como la de abrir la puerta del bar, para sentarse y hablar con ella. Y así ocurrió; esa noche no fue un único cigarro el que cayó en la acera de esa calle cerca de la Rue Lombards y la Rue Quincampoix, fueron varios, demasiados según su doctor. Esa noche el camarero negro con el pinganillo tuvo el honor de servirle un whisky con hielo e intercambiar, por fin, más de dos palabras. Esa noche, finalmente, Manuel Moré reafirmó su teoría: el invierno es el peor invento de la naturaleza.