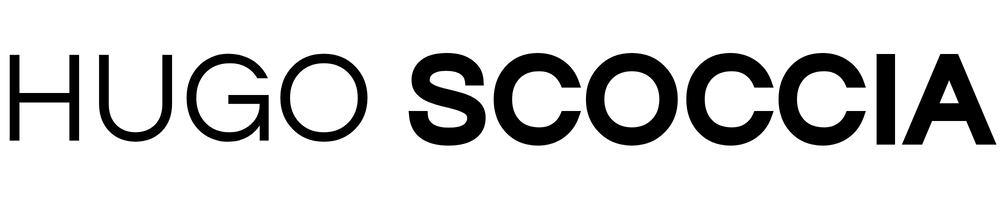Os voy a contar cómo he acabado aquí.
Hace un par de días fui a desayunar a casa de mis padres. Ellos estaban sentados en el sofá viendo la televisión mientras yo preparaba el desayuno en la cocina. Abrí un cajón para coger un tenedor y al sujetarlo entre el pulgar y el índice empecé a ver cómo se hacía diminuto para pasados unos segundos volver a su tamaño real. Esto ocurrió dos o tres veces. Llegué hasta la encimera llena de comida para apoyarme y no caerme y así tratar de entender lo que me estaba pasando. Fijé la mirada en la nevera y de repente un destello de luz blanca se acercó a toda velocidad hasta penetrar en las entrañas de mis ojos. Perdí la consciencia. Y desde ese momento, también la memoria. De lo último que me acuerdo es de sentir mi cabeza hundida en un bol lleno de crema de cacahuetes y del grito aterrorizado de mi madre.
Hoy me he levantado por culpa del chismorreo de muchas personas que hablaban en voz baja y con tono desolado. «Pobre, era muy buena persona», decía una mujer que juraría que era la prima hermana de mi padre. Abro un ojo y está todo oscuro. Trato de moverme y me falta el espacio. «¿Dónde estoy?», me pregunto. «¿Dónde demonios estoy?».
Varias voces masculinas se acercan, creo escuchar a Óscar, mi gran amigo de la infancia, y tras varios golpes noto cómo me levantan y floto en la oscuridad. Quiero hacer ruido, pero no tengo fuerzas para hacerlo. Ni ganas tampoco. Caminan a paso lento y veo cómo un diminuto hilo de luz entra por un pequeño e insignificante orificio. Ese orificio es mi salvación para no morir asfixiado. El silencio es estremecedor. Escucho los pasos de las personas que me portan. Primero son suaves y se cortan en seco, pero tras unos metros escuchó el eco de estos y de varias personas sonándose la nariz. Se paran, me bajan y, cuando me dejan encima de algo que obviamente no puedo ver, me doy un golpe en la cabeza. Estoy por quejarme, pero prefiero estar en silencio.
«Queridos hermanos, nos hemos reunido hoy para despedirnos de nuestro querido amigo, hermano, hijo…». ¿Es el padre Tomás? ¿Estoy muerto? No, no estoy muerto. Si puedo escuchar todo significa que sigo vivo. Me toco la cara. Me pellizco. Resoplo para sentir el aliento rebotar en mi cara. No, no estoy muerto. Debe de ser un malentendido. Pienso en pegar una patada hacia arriba para abrir la tapa del ataúd, pero es mejor no hacerlo. ¿Habéis pensado en el susto que se llevarían todas esas personas desconsoladas? De hecho, si lo hago, mataría a mi madre de un ataque de corazón. Mejor sigo como estoy. Me pica la cabeza y no se cómo rascarme. Espero un poco y aprovecho el momento en que el padre Tomás dice a la gente que pueden sentarse para frotar mi cráneo contra la madera. Qué alivio. El sermón del padre es aburrido y no me interesa saber qué dice de mí. Me quedo pensando en la oscuridad. Si hace dos días cuando estaba en la cocina preparando el desayuno era jueves, hoy es sábado. ¡Joder! Esta tarde tengo que jugar la final del campeonato de billar. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Espero a que me vuelvan a llevar al coche fúnebre, lo hago ahí y les explico que ha sido un malentendido? Bueno, ya se me ocurrirá algo.
El padre Tomás ha terminado de hablar y escucho unos pasos acercarse hacia mí. La persona carraspea para limpiarse la garganta y escucho una voz femenina. Con la primera palabra que es capaz de articular se pone a llorar desconsoladamente. Bebe un sorbo de agua y alguien le da un par de golpes en la espalda consolándola. «Yo lo quería mucho y lo echaré mucho de menos. Nos conocimos hace muchos años, cuando teníamos veinte, él para mí lo era todo…». ¡Será falsa la muy cabrona! La que habla es Laura, mi exnovia. Estuvimos juntos durante cinco años hasta que un día la pille cepillándose en nuestra cama a un compañero de trabajo. ¡A mi familia se le ha ido la cabeza! ¿Cómo demonios la dejan hablar el día de mi entierro? Cuando salga de aquí tendré que conversar de manera seria con mis padres. Laura sigue hablando explicando a los demás lo mucho que me quería y otras mentiras. ¡Qué asco me da esta tía!
Trato de inclinar un poco la cabeza para ver si tengo otro agujero más cerca y así poder observar lo que ocurre fuera. Nada, no hay manera.
Por fin Laura acaba su discurso y el padre Tomás pide a Óscar que suba. Él habla de nuestras aventuras de infancia, del día que robamos las gallinas a su tío Antonio o de cuando me escapé del colegio para ir a la piscina de unas chicas alemanas que me gustaban. Quiero reír, pero no puedo. Son muchas las personas que suben a hablar. Pasan varios minutos, quizás una hora, no lo sé. Como podéis entender no tengo reloj aquí adentro para saberlo. Unos discursos son más ambiguos, otros más sentidos. Algunos dicen un par de palabras y otros se alargan. Me siento halagado de escuchar a tanta gente hablar tan bien de mí, aunque sean personas que detesto como Laura. Cuando imaginaba mi entierro pensaba que vendría poca gente. Pero con los oídos, escuchando todo el vocerío, puedo certificar que la iglesia está llena.
Ahora suena un órgano. Menudo aburrimiento. Solo se me ocurre pensar en si mi madre habrá pasado por mi casa. Me dejé la luz del jardín encendida. El órgano deja de tocar.
El padre Tomás hace un último discurso y vuelvo a notar cómo varias personas me elevan. Cuando el coche arranque, salgo. Ahora si que si. El conductor y su acompañante hablan alegremente. Para ellos es un día más de trabajo. Huelo el humo de un cigarro negro, uno de esos ducados asquerosos, y quiero toser, pero aguanto la respiración unos segundos y se me pasa. Encienden el coche y empezamos el camino hasta el cementerio. Es ahora o nunca, pienso primero, pero luego me acuerdo que el camino hasta el cementerio está lleno de curvas y que seria una temeridad hacerlo. Imaginaros que le doy un golpe al ataúd, se pegan un susto, del susto un volantazo y nos caemos por el acantilado. Entonces moriría de verdad, pero ya no tendría entierro. Esperaré a llegar al cementerio. Curva. Otra curva. Otra más. Empiezo a marearme. Suerte que el trayecto es corto.
El coche se para. Me elevan por tercera vez. Sigo escuchando los llantos de mi familia y amigos. Es el turno del enterrador. Puedo escuchar la pala sacando el mármol del nicho y limpiar la arena que hay dentro. ¿Será bonito el mármol? ¿Qué habrán escrito? Un poco de arena cae y levanta un molesto polvo que se cuela en el interior del ataúd. Venga, ahora sí, es el momento. Voy a gritar antes de que me introduzcan en este agujero hasta la eternidad. Una, dos y… ¡Un momento! No lo tengo muy claro. Si ahora grito y salgo de golpe pensarán que me he aprovechado de la situación para escuchar las intimidades de mis amigos y familiares hablando sobre mí. Pensarán que estoy loco. Empiezo a dudar si es más duro tener que aguantar toda la vida este peso, con la etiqueta del señor cotilla que fingió su muerte, o morir ahogado en el maldito nicho del cementerio.
Mi madre pega un grito aterrador.
Me están introduciendo.
Es ahora o nunca.
Una, dos y…