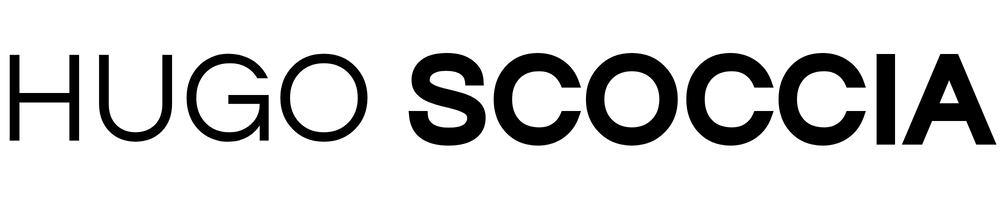Sergio acababa de llegar al purgatorio y estaba impaciente por ser enviado al cielo. La espera se hizo un poco larga, pero todo tenía un motivo. Dios, que andaba un poco ajetreado esos días, quería recibirlo como él manda, con todos los honores que las buenas personas merecen. Así que se puso sus mejores vestimentas, hizo que le peinaran su larga melena blanca y se dirigió a esa sala infinita donde miles de personas esperaban inquietos. Uno de sus muchos ángeles, ese que se dedica a facilitar el trabajo al todopoderoso y que suele ser siempre el ángel becario de turno, le acompañó hasta el banco donde estaba sentado Sergio y les dejó charlando ahí. «Te abro las puertas al cielo», le dijo Dios de manera solemne, «a partir de hoy vivirás aquí eternamente», concluyó antes de abrir una puerta inmensa hecha de roble. Los dos caminaron despacio, y mientras Dios le explicaba cada rincón de ese lugar blanco e impoluto, Sergio observaba impresionado la belleza del cielo.
Tras pasar dos semanas, Sergio empezó a sentirse nostálgico y no podía dejar de recordar los momentos tan felices que había pasado junto a su familia y el amor que habían compartido en la tierra. Dios, siempre atento a sus habitantes celestiales, se percató de que Sergio estaba triste y se acercó a él para descubrir que le ocurría.
—¿Qué te ocurre hijo? —le preguntó.
—Echo de menos a mi familia —le respondió con la voz rota.
—¡Ahá! —exclamó Dios—. Se me olvidó contarte un secreto…, ven, acompáñame.
Anduvieron unos metros, se subieron a una nube y Dios hizo un movimiento brusco con las manos para despejar la espesa niebla que se posaba a sus pies. De repente, entre una brecha, apareció un mar azul eléctrico, y un poco más enfrente, las casas blancas de Cadaqués.
—Siempre que quieras puedes sentarte en esta nube y observar a tus amigos y familiares desde aquí —le explicó.
—¿Y ellos me ven? —preguntó Sergio emocionado.
—No te ven directamente, pero saben que los estás mirando.
Sergio sonrió, pero acto seguido se le volvió a dibujar una mueca en la cara. Dios, que lo sabe todo o al menos eso hace ver, supo enseguida lo que le pasaba. Sin dirigir palabra, volvió a agitar las manos haciendo que esa nube se moviese para volver a llegar a lugar donde estaban antes. Tras bajar de la nube, cogió del brazo derecho a Sergio, lo condujo hasta otro cúmulo blanco y redondo y le obligó a subir. Estuvieron viajando por el cielo hasta que a lo lejos avistaron a un señor que esperaba ansioso detrás de un mostrador lleno de periódicos.
—No te puedes imaginar las veces que Las me ha hablado de ti —le contó Dios.
—¡Oh, Las! —exclamó Sergio antes de abrazarlo—. ¡Aquí también podré leer el periódico! —dijo feliz.
—Aquí, en el cielo, podrás hacer todo lo que quieras, hijo.
—¿Todo, todo? —preguntó.
—Todo —respondió Dios.
—¿Qué día es hoy?
—En el cielo no hay días ni horas, pero si te refieres al día que es en la tierra, pues entonces es… —Dios sacó un papel, leyó en voz baja algo y contestó—. Entonces hoy es sábado.
—Pues entonces quiero una pasta boloñesa de Gianni.
Dios se quedó petrificado, pensando varios minutos cómo solventar ese imprevisto.
—Para eso debería bajar y robarles un plato de pasta sin que se diesen cuenta. Y ya sabes que robar es un pecado —dijo—, sería el colmo que Dios robase, ¿no crees?
—Pero tú me has dicho que en el cielo puedo hacer todo lo que quiera y ahora quiero una boloñesa —dijo cabreado.
—Hay buenos cocineros aquí arriba.
—¡No! Yo quiero la pasta de Gianni.
Como Sergio era uno de los favoritos de Dios, hizo una excepción y mandó a un par de ángeles a robar ese plato que tanto deseaba.
Finalmente, eso no fue ninguna excepción; cada sábado, como un ritual inquebrantable, Sergio se sentaba en una mesa para comer su pasta favorita mientras leía el Sport. Lo hacía desde la nube donde podía observar Cadaqués por esa brecha secreta que le había enseñado Dios. Con el tenedor enrollaba unos pocos espaguetis, mientras los masticaba colocaba bien sus gafas y leía los resúmenes, fichajes y chismorreos del Barça. Tras varios minutos, para descansar la vista, apoyaba el periódico encima de sus piernas y observaba con una sonrisa a Esperanza, su madre, a José Luis, su padre, a Marta, su hermana y a toda la familia que, aunque no lo pudiesen ver, sabían que Sergio estaba ahí, mirándolos con los mismos ojos llenos de amor de siempre.